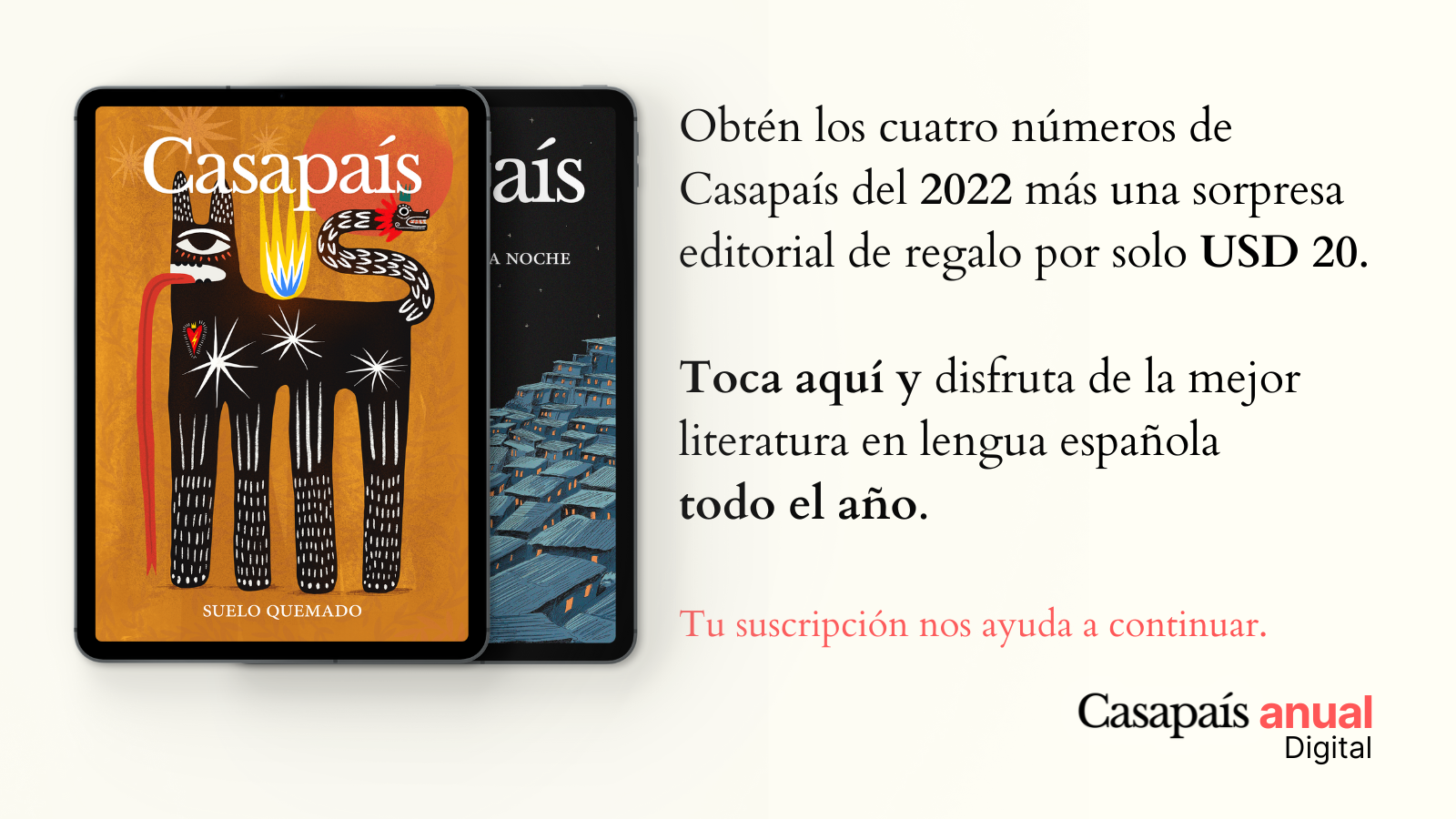En busca de las cartas perdidas
Inés Quintero es una historiadora venezolana de gran prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Individuo de Número de la Academia de la Historia. Autora de una vasta obra en la que ofrece nuevas perspectivas sobre los mitos fundacionales de la independencia y visibiliza el papel de las mujeres en la historia de Venezuela. En esta entrega de VueltaEnU, comparte algunos episodios de su peripecia personal y profesional.
De visita al teatro
En el primer trimestre de 2015, el dramaturgo Orlando Arocha se puso en contacto con Inés Quintero para decirle que le gustaría hacer un montaje de su libro La palabra ignorada. La propuesta la tomó por sorpresa. Nunca imaginó que su trabajo documental e historiográfico pudiera ser la materia prima para una obra de teatro. Meses más tarde, la agrupación La Caja de Fósforos estrenó la adaptación con el título Testigos silentes. El coro de esclavas fue estremecedor y delirante. Los testimonios de las mujeres, vencidas por los excesos de la sociedad colonial, llenaron de lágrimas los ojos de Inés. Conocía bien las voces. Había leído sus cartas un centenar de veces en la soledad de los archivos pero la puesta en escena despertó una súbita y laberíntica catarsis.
Mudanzas, rocolas y temas espinosos
La familia Quintero Montiel está compuesta por cinco hermanos, dos varones y tres hembras. Inés nunca estrenó ropa o útiles escolares, porque todo su ajuar lo heredó de sus hermanas mayores, Susana y Valentina.
La infancia fue una mudanza continua. Entre todos los hogares errantes, la casa de Los Teques alberga los recuerdos más vívidos e imborrables. El viejo caserón fue un ejercicio pleno de la vida campestre. Fueron tiempos de paz y abundancia, interrumpidos por constantes cambios de domicilio. La mujer adulta sospecha que el exceso de mudanzas tuvo que ver con algunas dificultades económicas de sus padres, «pero ellos nunca nos hablaron de eso», comenta reflexiva. «Puede parecer un lugar común, pero mi niñez fue una experiencia genuina de la felicidad. Si en nuestra casa hubo problemas de dinero u otro tipo de inconvenientes, nosotras no lo supimos. Siempre nos mantuvieron al margen».
La adolescencia de Inés vino acompañada de un singular obsequio paterno: una rocola. El gramófono de las hermanas Quintero amenizaba las fiestas más populares de la cuadra. La casa se convirtió en una concurrida discoteca que presentó a la vecindad los más recientes éxitos de los Bee Gees, The Box Tops, Gary Puckett & The Union Gap y los ecos de la generación Woodstock.
En la casa Quintero Montiel había un tema espinoso e incómodo: los tíos extremistas. Algunos familiares paternos habían tenido una participación activa en los movimientos insurreccionales de los años sesenta. Durante las sobremesas, no estaba permitido nombrarlos, mucho menos delante de las niñas. En aquel tiempo, Inés no tenía curiosidad por aquellas anécdotas de rebelión y resistencia. El revoltijo ideológico vendría más tarde, cuando la vida universitaria la llevaría a ser una militante comprometida y aguerrida.
Publicidad
La recepcionista de Kodak
Las ambiciones de juventud de Inés tenían otros derroteros. El oficio de historiadora la encontró por azar, pero antes del afortunado tropiezo sus expectativas profesionales estaban a la deriva.
A los dieciocho años, después de graduarse de bachiller en el colegio San José de Tarbes, Inés contrajo matrimonio. Rápidamente, consiguió empleo como recepcionista en la empresa fotográfica Kodak. Le gustaba su trabajo. El sillón L de la Academia Nacional de la Historia no se vislumbraba en el horizonte. La mudanza a los Andes fue parte de una estrategia. La empresa familiar de los Quintero, dedicada a la instalación de cocinas americanas, necesitaba un administrador de confianza en la ciudad de Mérida. Inés y su esposo aceptaron el desafío. Pero Inés tenía el mismo problema que María Eugenia Alonso, la protagonista del clásico literario Ifigenia: se aburría.
El hastío la llevó a interesarse por las ofertas de estudios de la Universidad de los Andes. «Yo no sabía qué quería estudiar. No tenía ni idea. Luego de ver los programas, me quedé con tres alternativas: Educación, Letras e Historia». Las clases de Educación, su primera opción, tenían horario vespertino y no podía compaginarlas con los compromisos laborales. A Inés le gustaba leer, siempre lo había hecho, pero Historia le hizo un guiño. El instinto hizo el resto. Muchos años después, Inés evoca las sensaciones de su primer día de clases en la ULA: «Cuando salí del salón, supe que había tomado la decisión correcta. Algo cambió en mí. No exagero si digo que ese día comprendí lo que quería hacer el resto de mi vida».
El despertar
La metamorfosis fue radical y extrema. Kodak y las cocinas americanas formaron a una servicial recepcionista, pero el encuentro con la Historia le reveló a Inés una faceta desconocida. Las voces de los tíos extremistas regresaron de súbito y la muchacha tranquila, casada, de buena familia, se convirtió en una activa dirigente estudiantil, enardecida militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Inés se entregó con fervor a sus estudios y a los vaivenes de la vida universitaria. El matrimonio no sobrevivió al estallido crítico e intelectual de la novel historiadora. Pocos años después, regresó a Caracas para terminar la carrera en la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela, dirigida por Manuel Caballero.
Inés tuvo maestros ejemplares. De los años en la ULA, recuerda con cariño las lecciones de Martín Szinetar, su profesor de Introducción a la historia. Anna Rita Tiberi fue otra influencia memorable. En Caracas, su espíritu crítico se fortaleció con las enseñanzas de Manuel Caballero, Luis Cipriano Rodríguez y Elías Pino Iturrieta, entre otros. Una de las figuras que más la intimidaba era la del director del Instituto de Investigaciones Históricas, Eduardo Arcila Farías.
«Sí estoy. No pase», anunciaba el cartel en la entrada de la oficina del más prestigioso historiador del período colonial venezolano. A pesar del carácter severo de Arcila Farías, Inés logró ganarse su confianza y participar en varios proyectos de investigación que le descubrieron un nuevo mundo, un área de estudios inexplorada, una cantera de voces ocultas que sería la base para sus trabajos más importantes: los archivos históricos.
Anuncio
Las cartas perdidas
Inés conocía la teoría. La carrera le había dado las herramientas y la formación conceptual sobre el significado de la historia, pero todavía no se había enfrentado a la polisemia de los documentos, al polvo de las cartas antiguas o a la letra corrida del pasado. La primera vez que Inés recorrió los pasillos del Archivo Histórico del Palacio de Miraflores, creado por Ramón J. Velásquez, tuvo un estremecimiento. En ese lugar, de manera accidental, tropezó con uno de los principales motivos de su causa intelectual: la voz de las mujeres en la historia de Venezuela.
Comenzaban los años ochenta del siglo pasado. Los estudios de género no eran una prioridad para la academia venezolana, ni siquiera estaban en el horizonte de la Facultad de Humanidades de la universidad más importante del país. «En nuestra formación nunca hubo sensibilidad hacia ese tema, era algo sin importancia que no formaba parte de ningún programa ni era valorado como objeto de estudio», reconoce abstraída.
Los documentos estaban cubiertos de polvo. En el Archivo había que usar mascarillas y tener a mano una aspiradora antes de mover las cajas embaladas. El contenido de un sobre llamó su atención. La agenda matutina se trastocó con el hallazgo. El proyecto original pasó a un segundo plano, porque el descubrimiento resultó revelador y contundente. Lo que Inés encontró fue un centenar de cartas dirigidas a Juan Vicente Gómez, escritas por mujeres furiosas, tristes, dolientes, suplicantes, aguerridas, desesperadas y litigantes. Algunas intentaban mediar por familiares cautivos, otras exigían el pago de viejas deudas, otras denunciaban el pasotismo de sus maridos inútiles. La curiosidad llevó a Inés a fotocopiar el material para estudiarlo con detenimiento en la tranquilidad de su casa. Aquel impulso juvenil la llevó a enfrentarse a una de sus mayores desilusiones profesionales.
«En el archivo, si querías trabajar con un material, tenías que dejarlo en una bandeja, en la sala de recepción. Ellos lo fotocopiaban de manera gratuita. Luego, al día siguiente, podías buscar las hojas impresas para llevártelas a tu casa», explica entristecida. Durante sus primeros proyectos de investigación, Inés nunca tuvo inconvenientes con la reproducción de documentos, pero cuando apartó las cartas de las mujeres a Gómez, ocurrió algo extraño. Las cartas se perdieron. Le dijeron que habían desaparecido. No estaban en la bandeja, no fueron fotocopiadas. La reproducción que solicitó nunca se hizo y los documentos originales se traspapelaron en la inmensidad del archivo.
Inés pidió explicaciones, pero ninguna resultó convincente. «¿Y usted para qué quería copiar eso? Eso material no tiene ninguna relevancia», explicó algún aparecido. «Por fortuna eran cartas privadas, sin valor literario ni histórico», alegó otro espontáneo. Ningún argumento tenía el más mínimo sentido, pero a pesar de los reclamos justificados, las cartas de las mujeres a Gómez se perdieron y hasta el día de hoy no se ha vuelto a tener noticia de ellas. Ese desencuentro burocrático despertó un instinto creativo e intelectual en Inés, abrió un campo de estudio, una búsqueda firme de voces silenciadas que, más adelante, la llevaría a defender la correspondencia de una mujer indomable, María Antonia Bolívar.
La criolla principal
En 2002, Inés obtuvo una beca de investigación en la Universidad de Oxford. Semanas antes de viajar a Inglaterra, había publicado en Caracas su más reciente trabajo, La criolla principal, con la expectativa de que pudiera tener un recibimiento amable, no exento de controversia, en el ámbito intelectual. Una tarde cualquiera recibió una llamada de su hermana Valentina, quien pasaba unos días de vacaciones en Margarita: «No te lo vas a creer, pero he visto a varias personas en playa El Agua leyéndose tu libro. Lo leen como si fuera una novela». El ensayo histórico sobre la hermana de Bolívar fue un bestseller en Venezuela. El primer tiraje se agotó en pocas semanas. El impacto de La criolla principal fue una grata sorpresa para su casa editorial, la Fundación Bigott. Hasta ese momento, las publicaciones de Inés habían estado dirigidas a especialistas. Sus primeros trabajos conservaban el rigor y los vicios de la prosa académica, pero el estudio de la vida de María Antonia Bolívar supuso para ella un cambio de paradigma.
«María Antonia me sedujo por su irreverencia», confiesa entusiasmada. «Porque esa mujer rompía todos los estereotipos y clichés de la época. María Antonia Bolívar era el arquetipo negador de la figura femenina en Venezuela. El discurso de esa mujer era controversial y herético: realista, conservadora, adversaria de las ideas de su hermano». La visión del mundo descrita en sus cartas chocaba contra el imaginario bolivariano, purista y acrítico que Hugo Chávez promovía desde 1998 como programa político. Cuando el vicepresidente de la república, José Vicente Rangel, llamó a la Fundación Bigott para interesarse por un librito de moda de una autora de apellido Quintero que hacía aparecer a la hermana del Libertador como una escuálida intratable, Inés confirmó que los reclamos de María Antonia habían tenido eco y defendió su tesis de que la historia de la vida privada en Venezuela tenía muchas cosas que decir.
El giro estilístico forjado con La criolla principal le presentó a Inés un comprometido y leal público lector. Lectores jóvenes, curiosos, ávidos de conocimientos y ansiosos por comprender el desparpajo del presente. Desde entonces, los ensayos de Inés Quintero son obras de gran rigor histórico y de consumo popular en Venezuela. El último marqués (2005), El fabricante de peinetas (2011) o El hijo de la panadera (2014), entre otros, han gozado de una cálida demanda, aceptación y prestigio.
Inés 2.0
Inés es una trabajadora incesante. Profesionalmente, no ha parado de formarse y de ejercer la docencia. Magíster. Doctora. Individuo de Número en la Academia Nacional de la Historia, beneficiaria de becas y programas internacionales. Cualquier entrada en Google o su perfil de Wikipedia muestran un currículum ejemplar y extensivo, en permanente construcción.
En la actualidad, una de sus mayores preocupaciones tiene que ver con los usos políticos de la historia de Venezuela, con la manera como el discurso oficial ha intentado promover una visión arbitraria y monolítica del pasado.
Las redes sociales y la comunidad 2.0 le permiten a Inés defender otro punto de vista. A través de su cuenta de Instagram (@inesquinterom) dicta talleres de Introducción a la historia. «Me interesa fortalecer el sentido crítico de las personas y esas ventanas virtuales son espacios en los que me convenzo de que la idea de promover una visión hegemónica de la historia del país está condenada al fracaso. Mientras pueda, seguiré haciéndolo, porque creo que la gente lo demanda, las personas no creen en cuentos de camino y en esta hora ardua que le ha tocado vivir a Venezuela tengo la convicción de que los historiadores tenemos una gran responsabilidad».
Ovación de pie
La ovación fue inmensa. Inés aplaudió de pie. La puesta en escena de La palabra ignorada le recordó parte de su peripecia como historiadora y le hizo sentir que valió la pena haber tomado algunas decisiones difíciles, cuando la juventud parecía llevarla por otros caminos. La dramatización de las voces de las esclavas trajo a su memoria fragmentos de las cartas de las mujeres a Juan Vicente Gómez, perdidas en la inmensidad del Archivo Histórico de Miraflores, lugar inaccesible en nuestros días, custodiado por esbirros e inquisidores estrictos; vigilantes de su versión del pasado.
La cartas siguen ahí, en alguna estantería polvorienta, como tantas palabras olvidadas de hombres y mujeres anónimos, proscritos, humillados, mudos, vencidos, pero vivos... Nuestra historia siempre a la espera.
Eduardo Sánchez Rugeles
Eduardo Sánchez Rugeles (Caracas, 1977) | Escritor venezolano residenciado en Madrid, autor de las novelas Blue Label/ Etiqueta Azul (2010), Transilvania, unplugged (2011), Liubliana (2012), Jezabel (2013), Julián (2014) y El síndrome de Lisboa (2020). Coguionista de los filmes Dirección opuesta (Bellame, 2020), Jezabel (Jabes, 2020), Las consecuencias (Pinto Emperador,2020), Liubliana (Palma, en preproducción) y Nos preocupas, Ousmane (David Muñoz, en preproducción). Ganador del premio Iberoamericano de Novela Arturo Uslar Pietri, del certamen Internacional de Literatura, Letras del Bicentenario, Sor Juana Inés de la Cruz y premio de la Crítica de Venezuela.