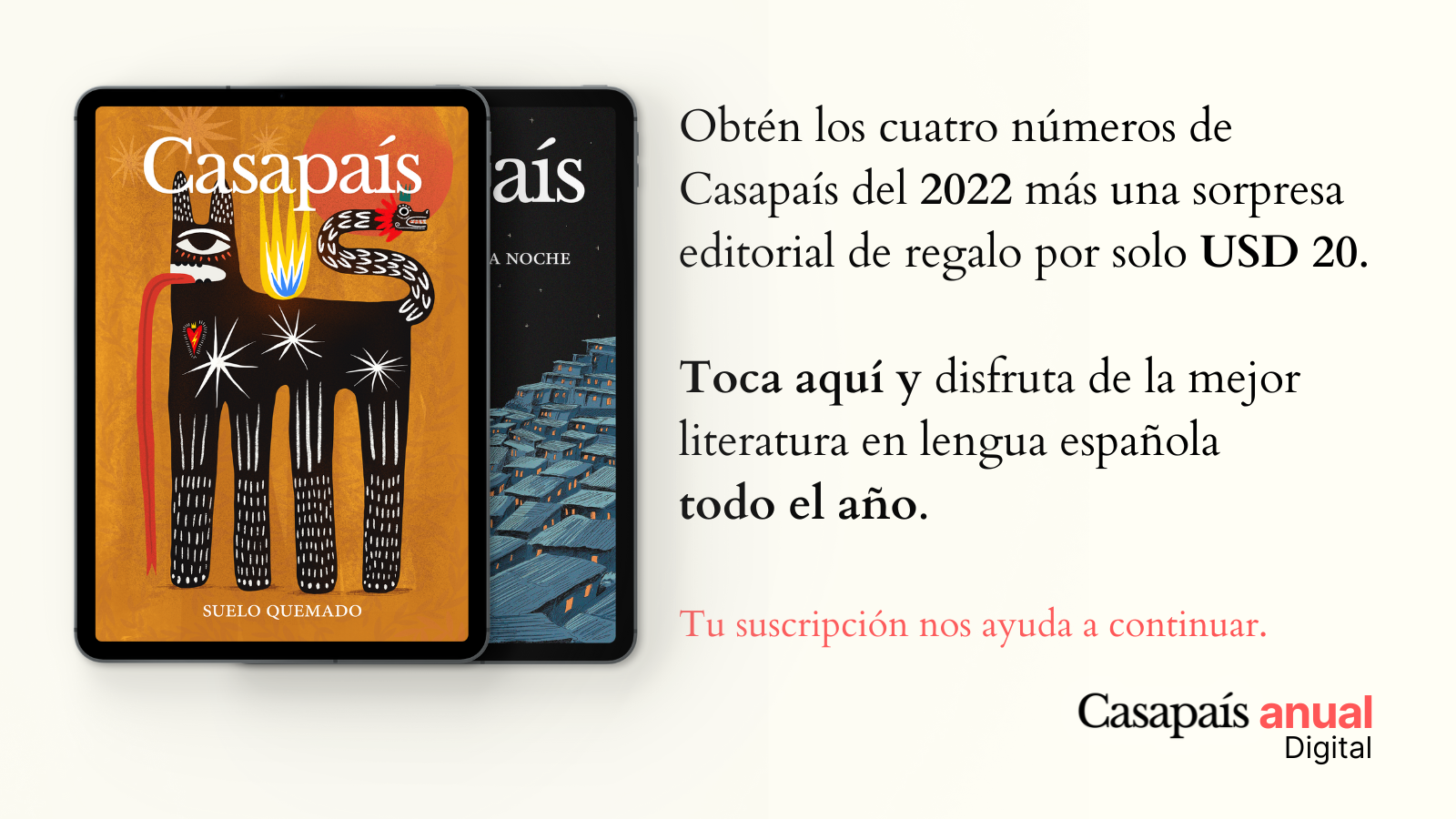I
Yo no vine a bordo del Sinaia

Vine a Ciudad de México porque me dijeron que acá me habían dado una beca, una beca posdoctoral que ya se acaba. La referencia rulfiana es absolutamente pertinente para este nuevo episodio de la novela de mi vida; no deja de ser un pequeño homenaje a Weselina, esa excelente amiga que conocí durante los años de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid y con la que terminé casándome.
Weselina hizo su tesis doctoral del Rulfo antropólogo y fue la primera persona que me habló de un modo veraz, sin policromías ni idealizaciones, acerca de México, quizá por su propia distancia identitaria, y cultural, con el país —Weselina es silesiana—. Gracias a ella aprehendí, más allá de aquel exilio español que parecía que era lo único reseñable de todo aquello sobre México que nos enseñaban a los estudiantes de doctorado en Cantoblanco, que, por ejemplo, el Distrito Federal y la Ciudad de México no eran urbes distintas e independientes; que existió una excelente escritora llamada Rosario Castellanos; que un chingo de hombres y mujeres encapuchados se levantaron contra el gobierno federal en 1994, o que Iztapalapa podía llegar a todo el mundo. Estos eran, y con algo de vergüenza lo reconozco, mis conocimientos mexicanos hace un lustro, a los que se sumaban los espacios mexicanos que imagina durante las lecturas de las obras de Roberto Bolaño (Los detectives salvajes, por supuesto, Amuleto y ese collage delicioso que siempre me ha parecido Los sinsabores del verdadero policía). En este sentido, las únicas ideas y referencias que yo tenía hace años de la Universidad Nacional Autónoma de México —esa institución que me hizo salir de España hace ya casi dos años, que paga de momento nuestro departamento enfrente del Polifórum de Siqueiros y desde cuyo campus escribo— eran algunos episodios puntuales que sitúan a Óscar Amalfitano, el personaje del chileno que me resulta más entrañable, en esta zona sur de la ciudad tan terriblemente extensa. Yo apenas sabía algo de México; aun así, me vine a vivir a México, me casé en México y con el paso de los meses decidí quedarme en México.
Publicidad
***
Sin Pedro Páramo no habría Weselina, y sin Weselina no habría amor, y sin amor no habría México, y sin México no habría este día contemporáneo de escritura distanciada, advirtiendo a través de la ventana —y ahora distinguiendo a la perfección— el Pico del Águila sobre el Ajusco tiznado de smog.
***
Desde que leí por primera vez, en algún año de mi paso por la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM como estudiante de filología, el poemario de Blas de Otero Hojas de Madrid —uno de los mejores libros que se han escrito en español en el siglo pasado—, vengo rumiando un verso, o unos versos, del poeta vasco que dicen, o creo recordar que dicen, «si escribo es por hablar». En todo este tiempo no me he preocupado por revisar la fuente, por asegurarme de que me no he sido yo quien erró en la lectura para adaptarla a una suerte de proyecto de vida. No he querido volver a Blas de Otero para no decepcionarme. Cuando llegué a México, cuando aterricé en el Benito Juárez, empecé a hablar mucho con el fin de entenderme, de situarme en un contexto novísimo —novísimo para todos y todas a causa también de la pandemia— y, cómo no, de integrarme; y llegué a poblar mi español de Periferia, tan propio de Madrid, de mexicanismos, lo cual causó sorna o sonrisas en algunos de mis familiares y compatriotas allá en mi tierra originaria, como si omitir alguna palabra como el verbo coger les violentara lingüísticamente por primera vez en sus vidas. Pero el mezcal que descubrí en las sobremesas en las casas de amigas y amigos me hizo comprender que difícilmente podía hablar de una realidad nueva para mí, complementaria a aquel nuevo contexto: la distancia. E inevitablemente Blas de Otero regresó, y supe rápidamente que la única manera de hablar de la distancia era escribir sobre la distancia. El poeta extremeño José Antonio Llera, quien primero fue para mí profesor y luego, amigo, en aquellos correos electrónicos que me envió durante mis primeros meses mexicanos —«Espero que te encuentres bien por esas tierras mexicanas, que te hayas puesto de bufanda la serpiente emplumada de Quetzalcóatl, vitaminas para la vida y la literatura, corbatas de color, y que puedas trabajar en condiciones, en amor y osadía»—, entre las noticias que me daba de Cantoblanco, muchas trágicas como el deceso de Florencio Sevilla Arroyo, me insistía en que escribiera y rara a vez dejaba de preguntarme si seguía haciéndolo. José Antonio continuó proporcionándome claves que han sido vitales en estos casi dos años: «Tu experiencia en México no tiene por qué desarraigarte en el peor sentido, sino multiplicarte en prismas y enriquecerte. Así lo debes ver para evitar bloqueos y angustias estériles».
***
El español que sale de España para mudarse a México cuenta con interesante catálogo de figuras históricas con las que o identificarse, o dejarse identificar. Somos como esas novelas policiacas condicionadas por la pretextualidad de las que hablaba Manuel Vázquez Montalbán en su prólogo al ya clásico La novela policiaca española: teoría e historia crítica, de José Colmeiro. A nosotros y nosotras nos mata el acento —eso de «el mejor español es el que se habla en Valladolid»—, y con razón. La historia es la que es, los hechos son los hechos, leamos a quien leamos, y no ayuda para nada esa actitud neoimperialista heredada del franquismo más rancio y patriotero que parece que la propia España disfruta de tener enraizada ya en su imaginario popular. No obstante, un referente muy contemporáneo, y muy progresista, para todos y todas que llegamos a la república de los Estados Unidos Mexicanos es el del exilio republicano español. Aquí el imaginario es otro: mi general Lázaro Cárdenas, el buque Sinaia, los y las poetas del 27, José Miaja, Adolfo Sánchez Vázquez, Ramón Xirau, María Zambrano, Tomás Segovia, El Colegio de México, aquella España que no volvería a ser la de antes, etcétera. Si bien en mi maleta facturada en Madrid con destino Ciudad de México metí una bandera tricolor cuidadosamente doblada, «yo no vine a bordo del Sinaia» ni «soy “un niño de Morelia”». Hago mía esta afirmación de Diego Medina Poveda sacada de su libro He visto la vida más humana, y escrita durante los años que vivió el poeta malagueño en Playa del Carmen como profesor. Las comparaciones, tirando del tópico, serían odiosas. Más que un exiliado, expatriado o transterrado, lo que uno descubre y vive en carne propia es lo que supone ser un extranjero, y la extranjería implica, otra vez, distancia; distancia con México, pero también distancia con España —en México soy un extranjero y en España me siento extranjero—; distancia con lo que eres y con lo que en teoría has sido, pero no con lo que puedes ser. Y la distancia enseña a terminar de cuestionar la exigencia o la necesidad de una patria. Ya no hay Españas imaginadas como aquellas del exilio, nunca las hubo en mi caso. El recuerdo, de repente, adquiere cierta dificultad, y la identidad se zarandea. Escribo entonces para poder hablar de la distancia, y así entender y entenderme y comprender y comprenderme, sí, pero sobre todo para aprender de todo ello.
Publicidad
***
Debería leer a Pedro Garfias
mientras evoco el cielo velazqueño
desde los pechos verdes de Vallecas.
Debería forzar la vista un poco
entre antenas y jaulas de tendido
para así adivinar —o imaginar—
la ceniza alta del Popocatépetl,
y dejar de pensar de que ya es hora
de contemplar el blanco Guadarrama
durante aquellos trenes del pasado.
Debería habitar las islas lógicas
de C.U., recorrer todo Insurgentes
y fumar donde están los Institutos,
y olvidarme de cómo atardecía
entre los módulos de Cantoblanco.
Debería dejarme de poemas
—quizá volver a Novo en todo caso—
y abrir la puerta y no desear nunca
lo que no vivo por vivir aquí.
***
Anticipándome al atardecer, cierro la ventana y la puerta del cubículo de mi asesora en el Instituto de Investigaciones Filológicas, rumbo a la parada del metrobús en medio de los carriles de Insurgentes. El camino no es cansado, apenas siete u ocho minutos. Ya han desaparecido los tacos de canasta, el tianguis de libros de las prensas universitarias sigue abierto y jóvenes con fundas de instrumentos van y vienen, subiendo y bajando sus cubrebocas según se van cruzando conmigo. Los pequeños reptiles son más numerosos cuando el sol no los acosa a estas horas. Algunas crías de ardillas juguetean entre la piedra volcánica. Los pumabuses siguen su ruta trazada por la rapidez y los baches. Y esa nopalera colindando con la rutina de regreso al hogar sigue ahí, robusta y vieja, y muy verde.
Los españoles cuando visitan México las señalan y las llaman chumberas, pero lo que desconocen es que las chumberas son nopales, y son originalmente mexicanas. Cuando conocí la UNAM, me impactó con creces esa nopalera, así como el resto de la flora del Pedregal de San Ángel. Hoy forma parte del camino de salida y no es ajena.
Sesi García
Sesi García (San Sebastián de los Reyes, Madrid, España, 1992). Es doctor en Literatura Española por la Universidad Autónoma de Madrid y autor de los poemarios Tabaco de liar (Canalla Ediciones, 2012), Otro perfume de hablar (Eirene Editorial, 2014), ¿Quién me compra este misterio? (La Isla de Siltolá, 2017), El octavo día de la semana (Baile del Sol, 2018), Rubayat del DYC (Ojos de Sol, 2020), Geometría y compasión (Premio Álvaro de Tarfe de Poesía, Ápeiron Ediciones, 2020) y Breve antología de la poesía periférica contemporánea (Eirene Editorial, 2021). En la actualidad, reside en Ciudad de México dedicado a la investigación literaria.