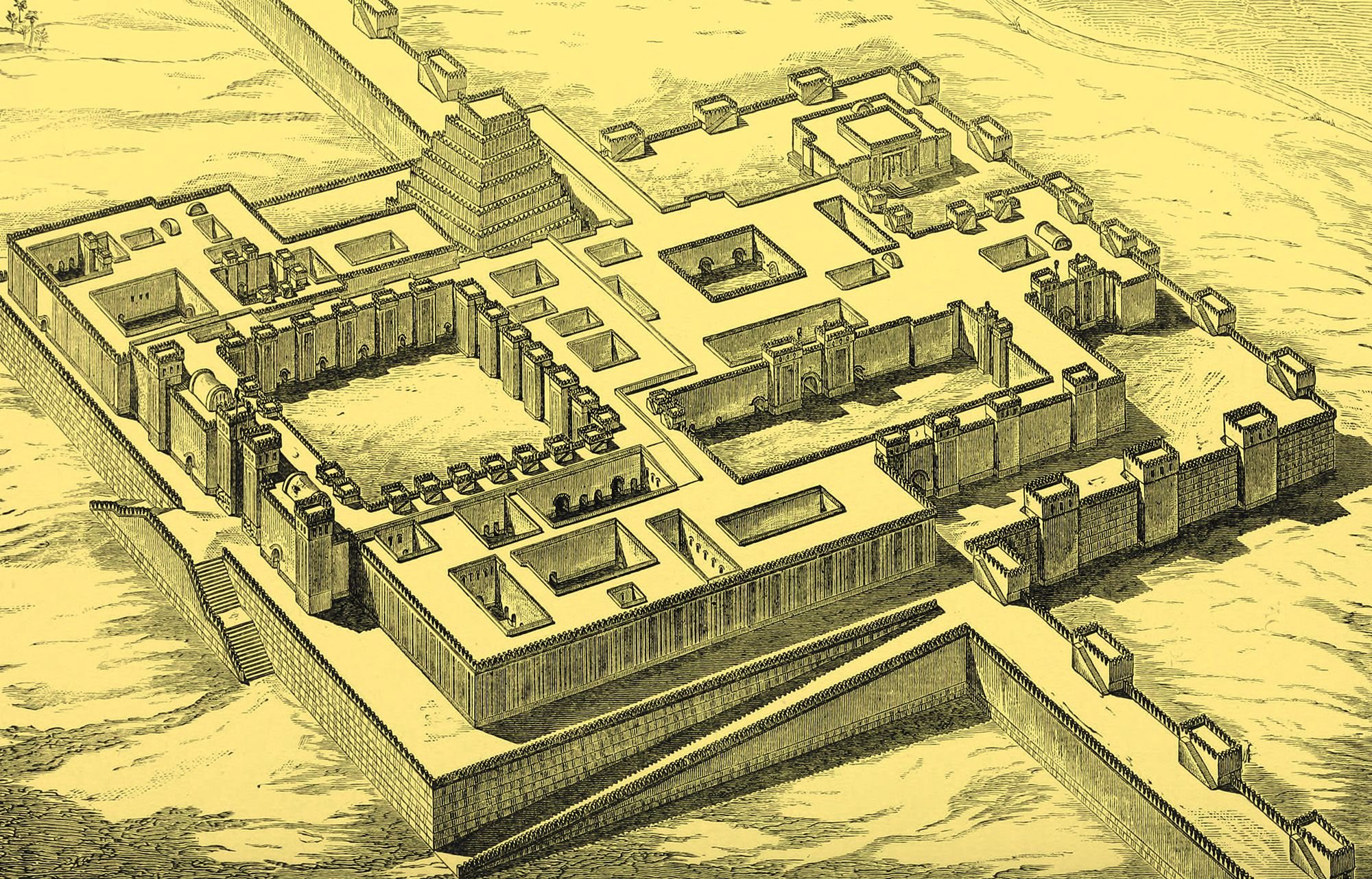Los toros de Dur Sharrukin o la lejanía hermosa de las llamas en el cielo
Dur Sharrukin
I
Se pliega la mortaja de la tarde.
Hoy, otra vez, es dulce el aire,
viejo como los frutos escondidos
de la zarza. Así, con este pliegue
de la nube rojiza y polvorienta,
cayeron en tapices luminosos
París y el Sena, con su azogue otoñal.
Era todo como esta tarde veo.
El sol, solo un reflejo en las estatuas
de bronce; un mechón que diste al viento,
oscilante y lejano, en Rivoli.
Te pedían las manos que salían
de los derrumbaderos, sus voraces
gritos que bordeaban los raíles
y eran como los órganos distantes
de la noche o las rejas de los puentes
con candados por donde solíamos pasar.
Tú mirabas los niños, los portales,
las luces en la noche del servicio,
como un oscuro faro de bondad
secreta y pensabas aterrada
que era horrible morir tan solitario
como los viejos cuervos se morían
escuchando el arrullo de los barcos
que preñaban las aguas de turistas.
Hoy pienso que era todo una ilusión.
La gente paseaba por la orilla
viendo el sol caer entre los puentes
y buscaban infieles en la noche
apostatar del tiempo de la luz.
Les juzgará quizás la estatua muda:
sus ojos, su turgencia que mirabas
con extraña empatía cual si vieras
que en ella estabas tú de alguna forma
esperándote a ti misma y bendecida
de insensible libertad entre la gente.
Era sentir tu cruz, era tu herida
de bondad para el orbe y la ciudad,
y sufriste, sufriste como hoy sufro
la distancia inasible de esta tarde
tan dulcemente mansa de violeta,
en que muere de amor un sol antiguo
fulgiendo en su poniente mi recuerdo.
Publicidad
II
Se ha plegado la sábana del día
con su curso de sangre hacia la hondura,
las gárgaras, los trinos han callado
para la luz el ámbito del sueño.
Has visto crepitar, allí, en la altura,
el sollozo extinto de la gárgola
traidora, el fulgor amargo y frío
del fuego en el espejo de los barcos.
Cómo no recordarlo si lloraste,
tú, a quien nada importaban las vidrieras
celestes, por el fuego que acechaba
escondido en los siglos de las piedras,
buscando su sentido entre los arcos
y las avenidas. Y París moría
irremediablemente en nuestros ojos
de estatua infinita, ardiendo lento
en la lumbre indomable de su mito.
Tú decías entonces haber visto
el brillo en las orillas del trezième,
yo asentía mirándote en los barcos,
huyéndote de mí al atardecer…
Y volvíamos, calle arriba, solos
entre los restaurantes y las tiendas
de especias orientales con aroma
a promesas que fueron quizá un día
algo feliz. Subíamos. Yo hablaba
fervoroso y pueril sobre las huellas
de Baudelaire mendigo y de Vallejo,
de Cortázar extraviado, de la maga,
de Hugo, de Nerval y de Piaff.
Y tú me sonreías como a un niño
—de cariño quizás o de cansancio—
y embriagándonos de luz y de entusiasmo,
buscamos la bondad en los tejados
del recuerdo distante de algún mar.